Cuando en 1976 aparecieron publicados por primera vez los dos relatos breves El tren de cuerda y El parque, los críticos confirmaron el juicio de que Adolfo Couve, sin duda, era un buen escritor y su nombre había que tenerlo en cuenta dentro del panorama de la narrativa chilena más actual.
Alone lo calificó como alguien simplemente “fuera de línea” e Ignacio Valente dijo de él que:
Ningún escritor, en nuestra literatura, es más ajeno a modas, corrientes, tendencias, que Adolfo Couve. Dentro del panorama nacional se yergue solo, solitario, sin influencias visibles, sin dejos de lectura […]. No se parece a nadie. Tampoco es que practique un culto consciente por la originalidad. Simplemente escribe de otra manera, se diría que intemporal, utópica y acrónica.[1]
Nacido en Valparaíso en 1940, se declara “ex-pintor”, pues habiendo incursionado en la plástica en sus primeros tiempos de artista, y siendo actualmente profesor de Estética e Historia del Arte, se ha decidido definitiva y conscientemente por la literatura.
Sus inicios en la narrativa se remontan al año 68 (su primera publicación fue un libro de poemas, Alamiro, Editorial Universitaria, 1965), cuando afectado por los cambios universitarios de la época, escribió su primera “nouvelle” o relato corto, En los desórdenes de junio (Editorial Zig Zag, 1969). Le siguió luego El picadero (Editorial Universitaria, 1970) y, en una época de crisi con respecto a la edición de autores chilenos, la Galería Epoca publicó El tren de cuerda y El parque, en una sobria pero digna edición.
Más tarde apareció otra “nouvelle” de este díscolo escritor que seguía sorprendiendo: La lección de pintura, gracias al esfuerzo —dicho sea de paso— de la empresa privada por cooperar con la publicación de autores nacionales. Su ´última novela editada es El pasaje y La copia de yeso (Planeta, 1969).
Ciertamente, Couve es un autor que se encuentra hoy en plena vigencia creativa y su figura, extraña y displicente, señala, en las postrimerías del siglo, una vuelta a la narrativa clásica, si es que podemos decirlo así. Se acabaron los retruécanos del narrador, los monólogos interiores, la bien llamada “corriente de la conciencia”; aparece una prosa pura, un lenguaje preciso y elocuente —admirable— y un argumento claro. Interesante resulta este fenómeno si pensamos que el autor se inscribe en la más nueva generación de escritores, la del 70, aquella supuestamente hija de tanto vanguardismo del “boom”.
Couve, en contraposición a estas tendencias, ha manifestado insistentemente la objetividad que pretende alcanzar con el arte, porque para él, como para muchos, el arte es una realidad que debe estar fuera del tiempo. Asegura asimismo que no cree en los estilos y que “quizás volver al pasado en lo temático y en el lenguaje sea realmente lo vanguardista”. De qué manera Couve logra plasmar en su escritura esta objetividad es lo realmente genial de sus novelas. No se trata del antiguo Realismo, que más bien tiene que ver con lo temático, sino en la manera de narrar, en la especial disposición del narrador que no toma partido por nada, que no asume ningún punto de vista, solo insinúa y pasa. El mismo ha explicado esto diciendo que: “Busco describir lo que veo. No entrego juicios ni doy consejos. Empleo la descripción lineal de lo presenciado. Nunca doy lecciones. Soy testigo de la realidad, a la cual transformo en obra de arte”.
Estas declaraciones, que en sí mismas valen solo como introspecciones intelectuales del autor, se ven plenamente realizadas en su escritura, la que se caracteriza, en primer lugar, por la brevedad de los relatos (ninguno alcanza más de 150 páginas) y por la efectiva impersonalidad del narrador, el que junto al magistral uso del lenguaje, son los protagonistas en la trayectoria novelesca de Couve.
En el caso de El tren de cuerda nos encontramos con una historia aparentemente sencilla: la infancia y desventuras de un niño de provincia, que primero vive con unos parientes lejanos en Valparaíso —donde no lo pasa muy bien— y luego con su madre y padrastro en una Quinta de Llay-Llay —donde lo pasa un poco mejor. El narrador nos cuenta todo esto sin ningún tipo de sentimentalismo, sin emitir juicios morales, sin actitudes intimistas. Solo describe. El retrato interior de los personajes, a veces, más parece un diagnóstico sicológico que los pasajes de una novela.
Sin embargo, el autor se traiciona. Su mano de artista y pintor se deja sentir invariablemente en sus escritos, su sensibilidad extraña nos cautiva y nos hace recorrer las páginas sin zozobra, arrojándonos un resultado global que supera con creces el argumento mismo y que no nos deja indiferentes. Veamos qué hay allí.
La infancia de Anselmo transcurre en dos ambientes: “La casa de Azuelos” y “La quinta de Madrazo” que son, asimismo, las dos partes constitutivas en que se divide la novela. El primero es una casa en los cerros de Valparaíso, donde vive el Almirante Federico Azuelos y su esposa Rosarito. El segundo es una quinta en Llay-Llay que perteneces al agricultor Julián Madrazo.
Ya en esta estructuración básica intuimos la dicotomía que se establecerá entre dos mundos diferentes, y que viene siendo el trasfondo esencial del relato.
Los personajes, supuestamente, nada tienen de grandiosos y más bien llevan vidas pequeñas; la acción transcurre limpia y ordenada. El elemento que une y resume novelescamente estos dos mundos es la infancia de Anselmo, representada en el tren de cuerda.
La diferencia más ostensible que se da en la novela es respecto a la apariencia física de los lugares. Aquí Couve hace gala de su mano de pintor al describirnos las cosas y la naturaleza, aspecto en el que ya había reparado Ignacio Valente al señalar que:
La intimidad que el autor niega a sus personajes la compensa con esa intensa carga subjetiva que impregna a las cosas, los objetos y, sobre todo, a la naturaleza.[2]
“La casa de Azuelos” es una casa pulcra y ordenada donde todas las cosas están en su lugar. Los muebles son antiguos y parecieran no estar hechos a la medida de seres humanos. Todo en ella destila un aire frío y ausente. El jardín, de artificioso cuidado, se nos describe con “senderos de ripio amarillento, cuyos trazados caprichosos iban enmarcando los espacios decorados con flores y pasto…”, en tanto “… al fondo del sitio […] existía un trecho de tierra que la señora Rosarito destinaba al cultivo de amapolas […], que transparentaban su color y su veneno al sol durante el día. Se ingresaba a través de una verja endeble y había que circular con dificultad entre las hileras de flores que se afirmaban en diminutas empalizadas de madera”.
En oposición a esta naturaleza cautiva y venenosa, que produce más agobio que placer, la quinta de Madrazo la percibimos de manera radicalmente distinta: “El parque que rodeaba la casa de puntiagudos techos era aparentemente una ruina. Las palmeras, antes podadas y en sucesión casi simétrica, hermoseando la avenida que conducía a los escalones de la terraza, ahora servían de sostén a las enredaderas que habían trepado hasta sus cimas, desvirtuando sus formas, uniendo unas palmeras con otras, formando masas de una flora híbrida”.
En definitiva, se trata de la oposición entre lo interior o cultural y lo exterior, léase lo natural. Ambas descripciones adquieres en la progresión del relato la forma de una sutil paradoja, pues yendo al interior de los personajes que habitan cada mundo, hay un cruce evidente de apariencias.
El Almirante Federico Azuelos y su esposa Rosarito son seres patéticos en su convencionalismo y grotescos en su actuar. Ambos viven un matrimonio sin amor y sin hijos, sellado por la monotonía y la incomunicación. Todo intento amoroso en este mundo adquiere la trágica mueca de la hipocresía, tanto en la relación entre ellos como en el resto de los personajes —la tía Fidela, los sobrinos, la empleada de correos y hasta el mismo Anselmo— no hay más que un intento frustrado de afectividad y aventura. En este mundo, Anselmo vive víctima del desamparo y desamor.
En la quinta del agricultor Julián Madrazo, el ambiente sicológico que envuelve a los personajes se opone totalmente al aire de abandono que rodea a la propiedad, partiendo por la figura de su dueño, conocido por sus historias de amor y su risa explosiva y contagiosa. En su espíritu ramplón, forjado a fuerza de lugares comunes, hay cabida para la ternura e ingenuidad. Desde la entrada novelesca a este mundo advertimos un espacio de mayor autenticidad y comunicación e intuimos una existencia más feliz para Anselmo.
Toda la segunda parte de la novela será un juego de contrastes entre un mundo y el otro, los que se revelan a través de una serie de detalles argumentales y descriptivos.
Observemos, por ejemplo, a Matilde, la madre de Anselmo, quien al ir a buscarlo donde Azuelos para llevárselo a vivir con su futuro marido, ya no viste el llamativo traje de seda amarillo, para “disimular la pena”, sino que uno mucho más sobrio de dos piezas. Más adelante, y ahora explícitamente, cuando Anselmo y Matilde van llegando a la quinta, se señala que ésta “…sonrió al observar el contraste entre ese chofer impecable y el mundo que guardaba esa verja”.
Si anteriormente veíamos a la mujer de Azuelos como un ser ávido de maternidad malsana, Matilde es una mujer dulce y querida por todos los niños del lugar, quien ha sabido dar la calidez que faltaba a la casa al tiempo que rescatar la felicidad para Julián y Anselmo, “los dos hombres a quien tanto amaba”.
En definitiva, este cruce de apariencias, esta paradoja entre lo ordenando y convencional que redunda en amargura e incomunicación, y lo libre y espontáneo, que implica autenticidad y felicidad, podría ser el trasfondo valórico propuesto por Couve, el que se reafirma en la lectura de sus otras novelas. ¿Puede haber objetividad entonces al sugerir algo así? El lector juzgará por sí mismo tras leer la novela, ésa es la gracia de la literatura.
M. M. B.
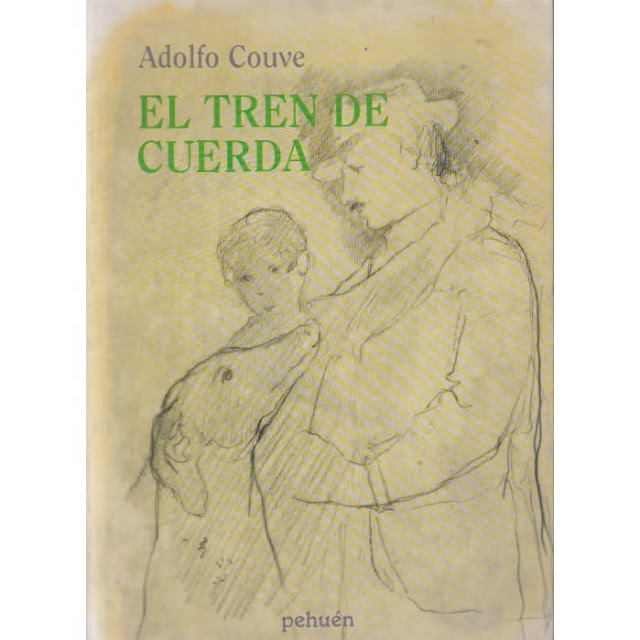 |
| Imagen recuperada de https://www.goodreads.com/book/show/34728707-el-tren-de-cuerda |
[1] El Mercurio, Santiago de Chile, 2 de febrero 1977.
[2] Id.
Extraído de El tren de cuerda, Adolfo Couve. Pehuén Editores, 1991.
Transcrito por Ignacio Pardo, 3 de noviembre de 2021.

No hay comentarios.:
Publicar un comentario